
San Martín, precursor en el planteo de ilegitimidad de la deuda opresiva
El Libertador fue pionero al rechazar la deuda externa contraída para oprimir a los pueblos, anticipando la doctrina de la deuda odiosa.


(Especial; para Sumario Noticias) - Hace pocos días -mientras velaban al papa Francisco, representante del maligno según afirmó Javier MileI en su momento- el Presidente condecoraba con la Orden de Mayo a Jesús Huerta de Soto, un economista misógino, anarco-capitalista, ultra católico, ultraderechista y por supuesto, un “ganador” dentro de este orden social: multimillonario por mérito y esfuerzo… de su abuelo, un heredero.

Lo paradójico es que Mayo en Argentina es sinónimo de revolución e independencia nacional, marcado por el pueblo en armas y una democracia plebeya. Mariano Moreno, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, más tarde Bernardo de Monteagudo… esos intelectuales jacobinos fueron el ala izquierda de una revolución inconclusa. Eran -según el Presidente- unos “zurdos de mierda”.
Aquellos jóvenes estaban inspirados en las ideas de la Gran Revolución Francesa y sobre todo en el hecho que la revolución era posible, tangible y -para ellos- necesaria. Los movía -a decir de Enzo Traverso- el “principio esperanza”: la modernidad y la razón -con la acción humana- traería la utopía de la igualdad y la libertad.
Se ubicaron políticamente en el proceso revolucionario como sus admirados jacobinos, la izquierda del proceso guiado por las dos palabras-acción: Igualdad y libertad, sin ensuciar el objetivo de su batalla con la otra palabra -que utilizaba la derecha- propiedad.
En 1808 Napoleón invadió España y comenzó la resistencia juntista al invasor. En Mayo de 1810 llegó la noticia de que la “resistencia” había sido derrotada y prácticamente disueltas las juntas que gobernaban en nombre del rey Fernando VII. Si no hay rey no había virrey dijeron los criollos porteños e impulsaron un Cabildo abierto para tomar cartas en el asunto.
El virrey Baltasar Cisneros ni siquiera lo había pensado, pero las milicias -encabezadas por Cornelio Saavedra- fueron persuasivas y obligaron la convocatoria al Cabildo del 22 de Mayo. A su vez, muchos criollos -cuchillos y/o trabucos en el cinturón- iban desplegando la violencia revolucionaria en los arrabales y lentamente ocupaban la Plaza de Mayo presionando a los cabildantes. Dos jóvenes dirigían a esas verdaderas milicias: Domingo French y Antonio Berutti quienes -como recuerdan los actos escolares- efectivamente repartían cintas, pero como señal de identificación para saber contra quien disparar, llegado el caso. Estaban impulsando una revolución, no una fiesta parroquial.
Mientras tanto, en el Cabildo se enfrentaron las dos opiniones: la del obispo Benito Lue, representante de los españoles, que sostenía que había que continuar con el mismo gobierno o, en su defecto, las nuevas autoridades debían ser nacidas en España; y la de Juan José Castelli, el orador de la revolución –según la feliz expresión de Andrés Rivera- quien sostuvo el principio de soberanía popular: si el rey está preso el poder regresa al pueblo. Se ganó la votación pero el Virrey maniobró para evitar el desenlace; la reacción de los criollos no se hizo esperar y el 25 de Mayo ganaron nuevamente las calles con las milicias armadas a la cabeza e impusieron el primer gobierno patrio, La Primera Junta.
Sin embargo, la contrarrevolución estaba al acecho: en el Interior del virreinato mandaban los conservadores, había presencia de fuerzas militares españolas en Montevideo y en el Alto Perú. Todo indicaba que no aceptarían la nueva situación proindependentista y se dispondrían a pelear.
En tanto, Mariano Moreno -la pluma de la revolución- trabajaba a brazo partido para dotarla de un programa claro: por qué la independencia, contra qué clases sociales y para quiénes era el nuevo proyecto de país. Había dado indicios dirigiendo La Gaceta de Buenos Ayres y, en agosto quedó plasmado en un libro: Plan de Operaciones, en donde vinculó las tareas de la independencia nacional con un gobierno democrático y republicano junto a una profunda transformación social que distribuyera tierras y riquezas e incluyera como ciudadanos a criollos, indios, negros y mulatos. Esa era la alianza de clases, el pueblo que conformarían las fuerzas motrices de la revolución.
Denunció en ese escrito -amparado en el Contrato Social- al Pacto colonial, porque estuvo asentado en la fuerza y la violencia contra los nativos y era necesaria la independencia para un nuevo pacto entre ciudadanos, fundado en el principio democrático de soberanía popular regido por la razón. Pero para ello los ciudadanos debían experimentar una mejora económica de sus condiciones de existencia para tender a una república regida realmente por principios igualitarios. En esa nueva democracia plebeya el poder residiría en el pueblo y los gobernantes eran vistos como meros ejecutores de las decisiones de los gobernados: no al revés, como ahora. Y ese nuevo Pacto entre gobernados y gobernantes debía fundarse en la solidaridad moral de los conciudadanos y la igualdad debía certificarse en el plano de la estructura económico social. La palabra que ordenaba el proyecto no era propiedad, sino expropiación. Para lograrlo. el Estado revolucionario debía monopolizar el metálico y se propuso expropiar a unas 6.000 personas pudientes que “serían puestos en diferentes giros en el medio de un centro facilitando fabricas, ingenios, aumento de agricultura, etc.” Y en el plano social -para que todos fuesen ciudadanos plenos- impulsó distribuir la tierra entre labriegos y agricultores.
También proponía un método: el Terror Revolucionario. Mariano Moreno sabía de la crueldad de las clases dominantes del orden colonial. Había escrito contra la explotación de los indios en la mita y la encomienda. Había estudiado -y seguramente se había acongojado- el 9 Termidor, cuando la contrarrevolución se impuso en Francia y rodó la cabeza de su admirado Robespierre. Ninguna revolución es pacífica. Ninguna clase cede sus privilegios sin pelear y la clase dominante del viejo orden daría guerra para conservarlos. Moreno sabía que su recurso de poder no era las riquezas, sino el pueblo en armas, único garante para expandir la nueva democracia plebeya y consolidar la revolución.
No hubo dudas.
Con aquel proyecto en la fusta partieron el economista Manuel Belgrano al frente del ejército hacia Paraguay, el abogado Castelli, encabezó la marcha al ejército libertador al norte. Esos intelectuales marchaban a la guerra, dejaban su situación acomodada en el orden colonial por convicciones, ideales. Asumirían los costos: Castelli encarcelará y no le temblará el pulso para fusilar a Santiago de Liniers, uno de los jefes de la contrarrevolución en marcha y lo propio hará con el temible Vicente Nieto. No dudará. El “terror revolucionario” era necesario frente a la contrarrevolución.
A su vez en la Banda Oriental la resistencia quedó a cargo del Capitán de Blandengues, el único revolucionario ya inserto en el pueblo bajo, Don José Gervasio Artigas.
Pero, indudablemente, ninguna imagen expresa mejor la voluntad revolucionaria que imaginar a Castelli, aquel 25 de mayo de 1811, parado frente a las ruinas del Tiahuanaco, leyendo el bando en donde ponía fin a la servidumbre indígena, otorgaba las tierras y creaba escuelas; establecía también la libre elección de los caciques y la abolición de privilegios de sangre, destruyendo de ese modo el principio de castas. Era una revolución, una transformación radical del orden social lo que estaban impulsando.
Era Mucho. La reacción impulsó con saña la contrarrevolución frente al temor revolucionario y unificó a los ricos comerciantes, hacendados y administradores de los yacimientos de plata, que veían peligrar sus privilegios.
Y los ricos no estaban solos.
Cornelio Saavedra era un patriota, pero no era un revolucionario. Era un moderado que no se proponía transformar el orden social y económico heredado de la colonia, sino integrar a las clases pudientes criollas al poder político. Lo asustaban los jacobinos y jugó su ficha y prestigio a la contrarrevolución, pacientemente, con el “cuchillo debajo del poncho”.
En la primera etapa, la esperanza que despertó la revolución en la mayoría de los sectores postergados permitió que la fracción más radicalizado, la izquierda, tuviese la dirección del proceso. Pero lentamente comenzó la emboscada: mientras Castelli y Belgrano se jugaban la vida contra los españoles al frente de los ejércitos revolucionarios, Saavedra maniobró y convocó a los delegados del interior, dueños de tierras, esclavos e indios e impuso una Junta Grande con mayoría conservadora, de derecha.
Derrotado Moreno –que se oponía- partió al exilio en diciembre. Antes de hacerlo se lo vio disfrazado de cura, clandestino, reuniéndose con los suyos, se sabía perseguido por la reacción. Murió misteriosamente el 4 de marzo de 1811 en alta mar, camino a Londres. Al poco tiempo Castellí luego de la victoria en Suipacha, sufrirá la derrota de Huaqui (junio 1811) y el nuevo gobierno lo obligó a retornar para rendir cuentas a Buenos Aires, en donde fue relevado de sus funciones, encarcelado y acusado por haber propiciado el sistema de la “libertad, igualdad e independencia". Monteagudo -quien al decir de Saavedra “tenía pensamientos tan negros como la negra que lo parió”- partió, con la revolución en Buenos Aires en retroceso, a darle continuidad con la independencia latinoamericana junto a San Martín. Belgrano, aislado políticamente, morirá solo, pobre y sin nadie con quien compartir el viejo proyecto de Igualdad y libertad.
La revolución que nos habló de Independencia nacional, de Igualdad, de libertad, de reparto de la tierra y de democracia como soberanía popular, había sido parcialmente derrotada. Aquel Plan de Operaciones desmontado, sus dirigentes muertos, encarcelados o desarmados.
Hoy, la Orden de Mayo fue entregada a un ultraconservador clerical y multimillonario que desprecia la igualdad y la libertad. Huerta de Soto incluso se permite afirmar que esta democracia mínima -no digamos la plebeya enarbolada por los revolucionarios de Mayo- “se ha convertido en un sistema perverso”.
Por ahora, aquel sueño del Manifiesto Liminar de la reforma universitario de 1918 “borrar para siempre el recuerdo de los contra-revolucionarios de Mayo”, sigue siendo una tarea pendiente.
Es más. A veces parecería que existe una continuidad del legado colonial: un país dependiente de las potencias, una sociedad piramidal, jerárquica, de castas, signada por la desigualdad “natural” entre ricos y pobres junto a cadalsos y bayonetas para quien actúe contra ese orden. Y el gobierno, un portador de una fanática voluntad de servidumbre hacia los poderosos, guiado por fuerzas no racionales, las fuerzas del cielo, “Conan”…
“Despiadado con los seres humanos, compasivo con los animales” escribió Siegmund Ginzberg para referirse a Hitler en su libro Sindrome (1933).
Boedo; 24 de mayo de 2025

El Libertador fue pionero al rechazar la deuda externa contraída para oprimir a los pueblos, anticipando la doctrina de la deuda odiosa.

El exjuez federal cordobés Miguel Julio Rodríguez Villafañe pide la detención del Primer Ministro israelí durante su anunciada visita, amparándose en la orden de la Corte Penal Internacional.

Mientras en las estadísticas cae el número de delitos en la provincia, en los sondeos de opinión crece el temor social y las alertas por violencia, drogas y exclusión en zonas urbanas e intermedias.

El presente artículo fue publicado por el periodista Ari Lijalad el pasado 4 de mayo. Por este artículo fue denunciado por el presidente de la Nación. El director de este medio suma su firma al artículo original, en solidaridad con el colega agredido judicialmente, tal como lo han hecho más de 600 periodistas hasta el momento.
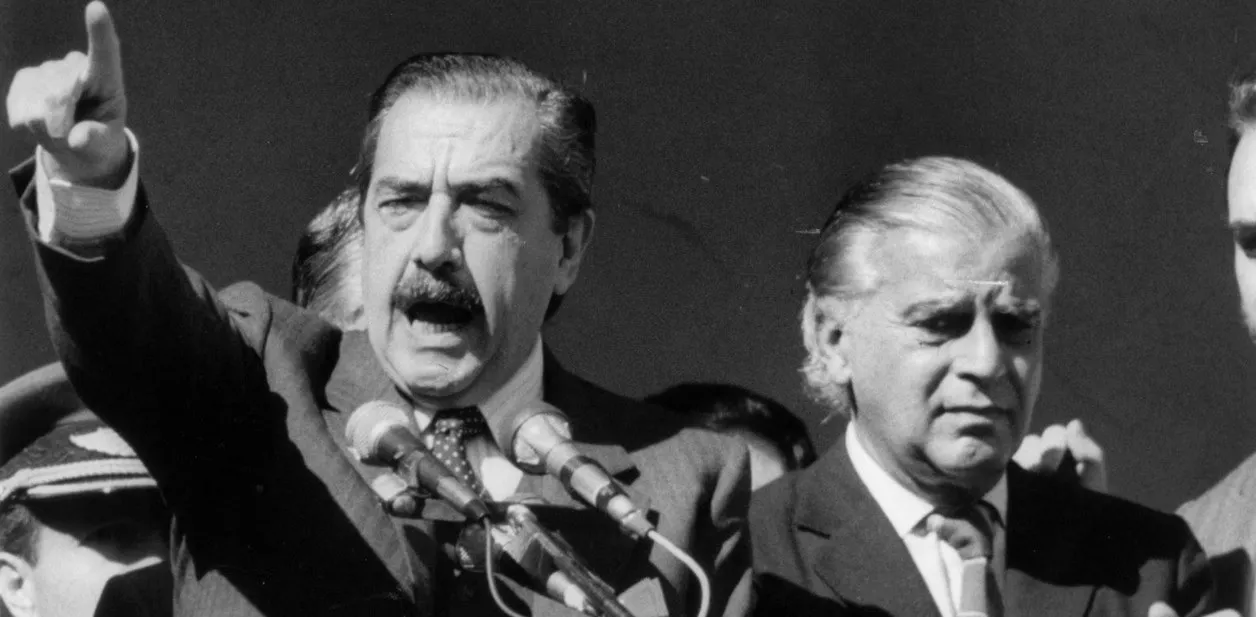
El domingo de pascuas de 1987 la sociedad argentina protagonizó una de las mayores movilizaciones políticas de la historia contra el alzamiento militar carapintada. Para el autor de este artículo, se trató de una refundación del sistema.

El gigante asiático inició un proceso de sustitución de importaciones de EE.UU. y lanzó una ofensiva de venta de productos de alta gama en Europa, a precios altísimamente competitivos.

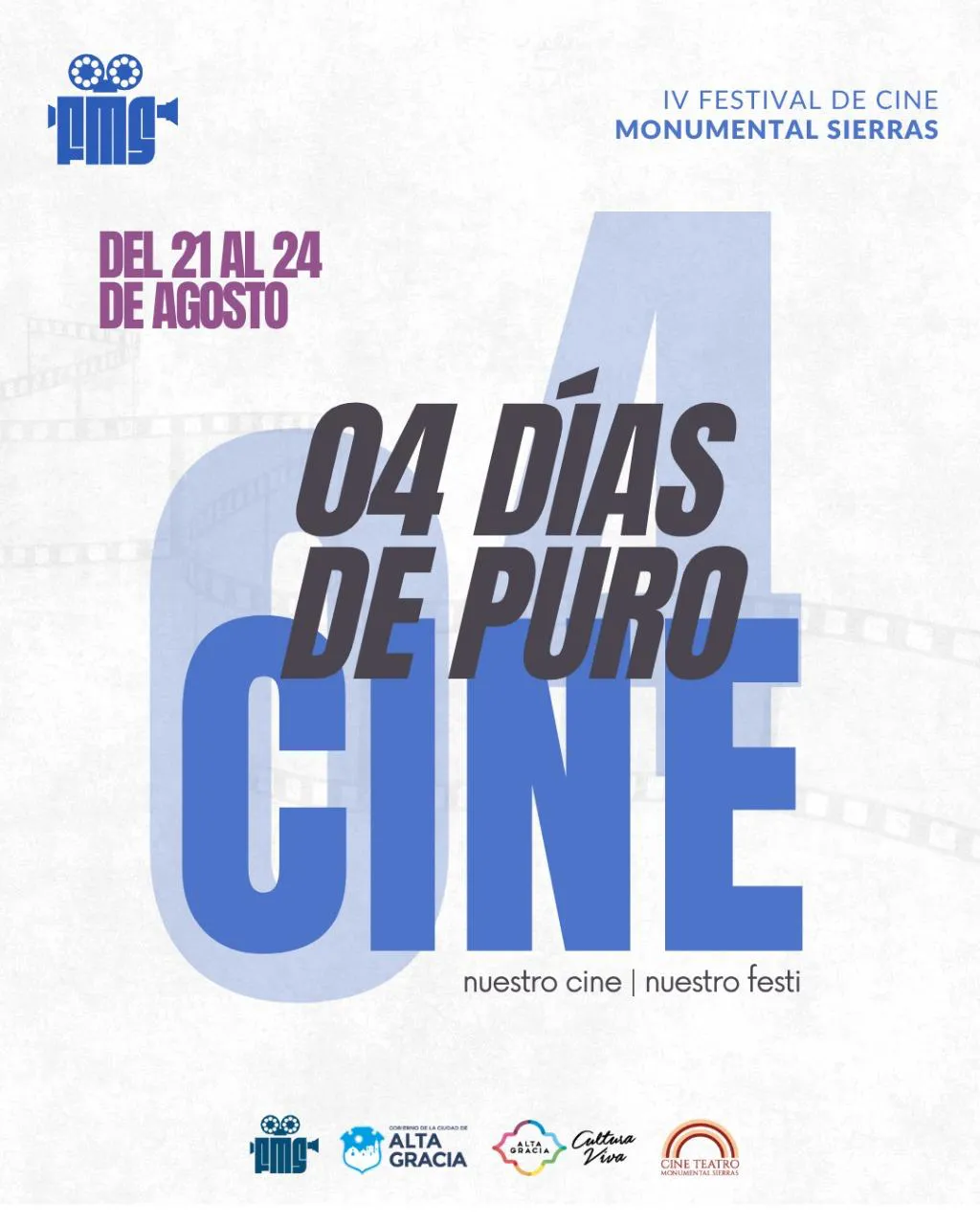
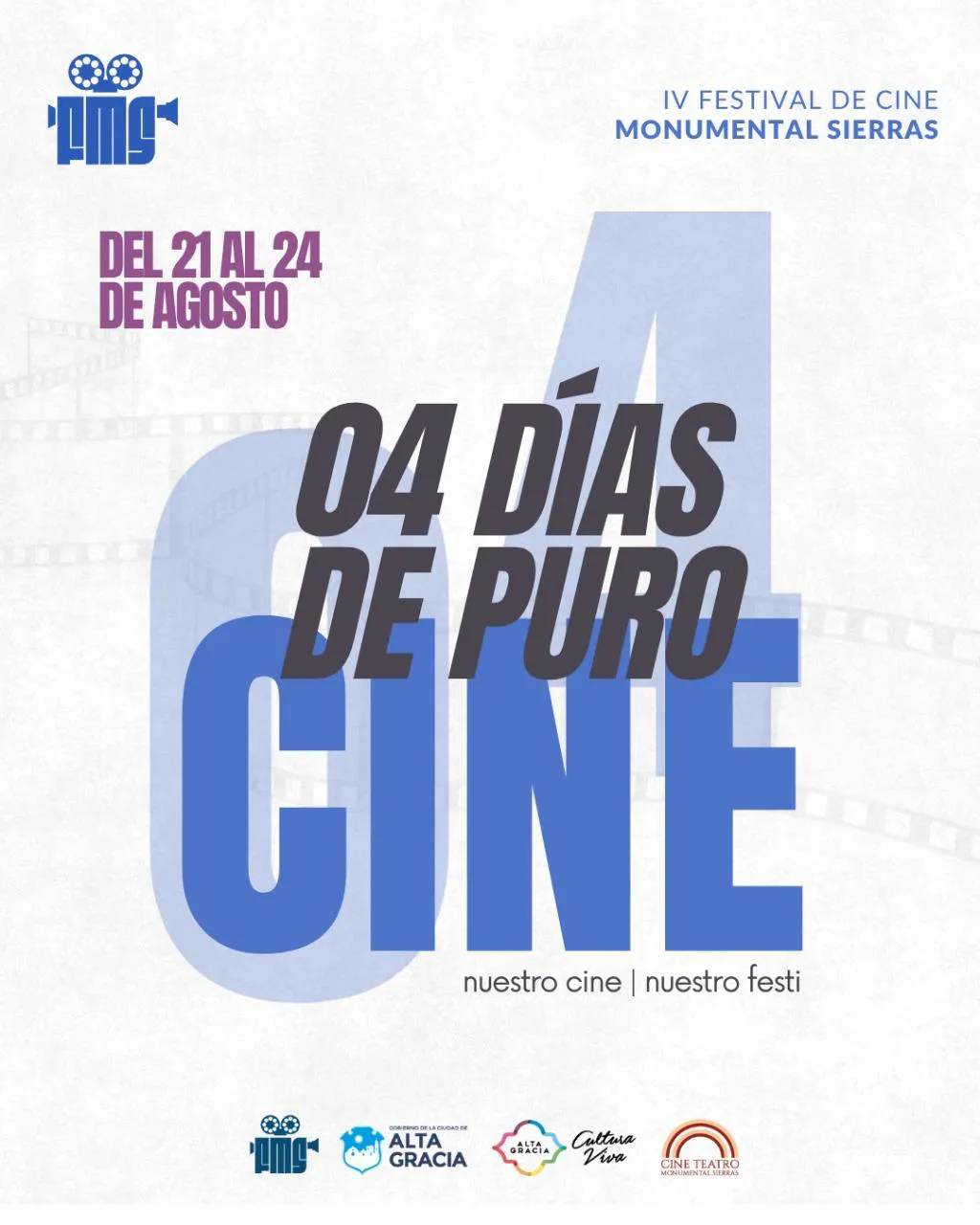


El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja para el departamento Santa María, con lluvias intensas durante la mañana y fuertes vientos.

Fuentes policiales informaron que los allanamientos estuvieron vinculados con distintos hechos, tales como robos domiciliarios, hurtos en locales comerciales y actos de vandalismo y daños a la propiedad privada.

El individuo de 30 años se encontraba detenido desde el pasado jueves 28 de agosto. La Fiscalía a cargo de Peralta Ottonello emitió una orden de captura inmediata y se investigan las circunstancias del hecho.

En un acto de campaña y junto al gobernador Martín Llaryora, el candidato a diputado Juan Schiaretti remarcó que "la novedad nacional es la alianza Provincia Unidas"

